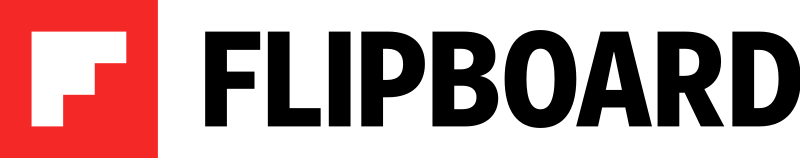Luciana Kaplan visibiliza el abuso contra las trabajadoras de limpieza en Tratado de invisibilidad
Este su documental pone el foco en la precarización laboral que enfrentan las trabajadoras de limpieza en espacios públicos.


Este su documental pone el foco en la precarización laboral que enfrentan las trabajadoras de limpieza en espacios públicos.
Este 21 de noviembre, llegó a las salas de cine mexicanas Tratado de invisibilidad, un largometraje documental dirigido por Luciana Kaplan que busca exponer las condiciones precarias y el silenciamiento sistemático que enfrentan las trabajadoras de limpieza en espacios públicos. Este documental no solo da voz a un sector usualmente marginado, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de cuestionar las políticas laborales en México.
La obra, producto de meses de investigación y trabajo en campo, se enmarca dentro de la campaña #NoSoyInvisible, cuyo objetivo es visibilizar la explotación laboral y promover cambios en las prácticas gubernamentales y empresariales. Kaplan, con una destacada trayectoria en el cine documental, combina en esta propuesta una mirada antropológica con un enfoque periodístico, logrando una narrativa que interpela tanto a las audiencias como a los tomadores de decisiones.
El documental no se limita a mostrar testimonios; con recursos de puesta en escena y dramatizaciones, presenta una narrativa poderosa que refleja la vida de mujeres trabajadoras en entornos que no permiten su registro directo. Desde los pasillos del metro hasta los baños de aeropuertos, la directora explora la resiliencia y vulnerabilidad de estas mujeres. En una entrevista con La -Lista, Kaplan nos comparte los retos, aprendizajes y objetivos detrás de este proyecto.

¿Qué fue lo que despertó tu interés en documentar la vida de las trabajadoras de limpieza? ¿Hubo algún momento o experiencia en particular que te marcó para este proyecto?
Más que una experiencia, fue darme cuenta de que esto estaba sucediendo. Yo no lo sabía. Cuando trabajaba en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), una compañera que tenía más contacto con las mujeres que limpiaban me contó que estaban subcontratadas, no tenían prestaciones, contrato ni les pagaban a tiempo. Las empresas cambiaban de nombre y las dejaban desprotegidas. Pensé que eran trabajadoras que dependían de la escuela o de la Secretaría de Cultura, pero no era así. Esto no pasaba solo ahí, sino en muchos espacios públicos.
Empecé a investigar y descubrí que todos los espacios públicos estaban siendo limpiados por personal subcontratado en las mismas condiciones. Fue un shock escuchar sus historias. Inicialmente no buscaba hacer una película, pero con el tiempo sentí que era importante hacerlo, porque nadie hablaba de este tema.
¿Cuál fue el principal reto que tuviste al abordar este tema tan cotidiano, pero invisibilizado?
Uno de los retos más grandes fue obtener los testimonios de estas mujeres. Ellas tienen prohibido hablar con personas externas. Si sus empleadores las ven platicando, las regañan o les prohíben hacerlo. Sabía que esto sería difícil, así que ideé estrategias para poder hablar con ellas. Comencé a pedirles sus teléfonos y las contacté fuera de sus lugares de trabajo para entrevistarlas. Realicé unas 50 entrevistas que transcribí y usé como material de investigación.
También tuve que ser sigilosa durante el rodaje para evitar que nos bloquearan. Fue un proceso largo de convencimiento, pero logramos filmar testimonios reales combinados con imágenes recreadas con actrices.
¿Cómo combinaste la mirada antropológica con la perspectiva periodística en este proyecto? ¿Qué buscabas transmitir con esta dualidad?
El documental siempre tiene algo de antropológico y de periodístico. El enfoque antropológico observa y entiende al otro, mientras que el periodístico investiga el contexto. Ambos enfoques son esenciales: no puedes solo observar sin contexto. Por ejemplo, necesitaba entender la legislación laboral sobre subcontratación para mostrar el alcance del problema.
Además, pasé tiempo en los espacios de las trabajadoras, hablando con ellas, comiendo con ellas y observando su vida cotidiana. Esa cercanía y empatía son fundamentales para el documental.
¿Hubo historias que se quedaron fuera del documental?
Sí, muchas historias no entraron porque el tiempo es limitado. Tenía que priorizar la empatía y el desarrollo de los personajes. Por ejemplo, había una mujer que trabajaba en la Cineteca y practicaba boxeo después de su jornada. Era una historia muy interesante, pero dejó de trabajar ahí y ya no pude seguir filmándola.
También hubo personajes secundarios cuyos testimonios quedaron menos cubiertos. Aunque la mayoría de las historias duras están en el documental, no quería repetir el mismo tipo de información ni cargarlo demasiado. Buscaba reflejar un abanico de emociones y experiencias: desde la tragedia hasta la humanidad y el humor cotidiano.

¿Cómo elegiste a Marisel, Rosalba y Claudia como las protagonistas principales del documental?
Revisé las entrevistas escritas y seleccioné a quienes tenían personalidades más vibrantes, que se expresaban mejor y que representaban diferentes etapas de la vida. Una es joven, otra de mediana edad y una más de la tercera edad. Además, trabajan en diferentes contextos. Cada una tiene una gran fuerza frente a la cámara y logra conectar con el público de manera única.
¿Qué implicó filmar en espacios públicos como el metro, el aeropuerto y las calles? ¿Hubo restricciones o resistencias para grabar en estos espacios?
Claro que hubo restricciones; en las calles de Insurgentes fue más sencillo porque la Comisión de Filmaciones nos dio permiso. Pero en el metro y el aeropuerto fue muy complicado. En el metro está prohibido filmar, y las trabajadoras tienen estrictamente prohibido hablar o interactuar con alguien externo.
Para esas escenas, pedí un permiso como si fuera una película de ficción y usamos actrices para recrear las actividades de las trabajadoras. Fue interesante porque los usuarios del metro realmente creían que eran empleadas y les daban basura o hacían preguntas.
En el caso del aeropuerto, pedí permiso para filmar en los baños de la Cineteca y simulamos que era el aeropuerto. Este proceso refleja la invisibilidad que enfrentan estas mujeres: ni siquiera se les permite ser vistas frente a una cámara.
Durante el rodaje ¿hubo algún momento que te conmoviera o sorprendiera particularmente?
Todo el tiempo sentía un gran peso de responsabilidad. Quería mostrar el trabajo digno de estas mujeres, sin caer en la sobrevictimización. Ellas aprecian su trabajo, pero no el maltrato ni la violación de sus derechos.
Un momento especialmente fuerte fue escuchar el testimonio de Claudia, quien trabaja en el metro. Su capacidad para narrar sus experiencias era muy poderosa. Su testimonio tenía que estar en la película, aunque fuera solo su voz con imágenes recreadas.
¿Qué impacto esperas que tenga Tratado de invisibilidad en la audiencia y en las políticas públicas?
Desde el principio quise que este documental generara impacto, no solo visibilidad. Estamos llevando la película a la Cámara de Diputados para exigir acciones concretas. Queremos que los legisladores tomen responsabilidad y cambien las prácticas laborales, especialmente en los servicios públicos.
También espero que el público se sienta motivado a presionar por mejores condiciones laborales en general. Todos enfrentamos precarización, y creo que es momento de luchar juntos por un cambio.
¿Qué aprendizaje personal te dejó este proyecto?
Me hizo reflexionar sobre la importancia de defender nuestros derechos laborales y no acostumbrarnos al abuso. Estas mujeres aprecian su trabajo, pero tienen todo en contra. También aprendí el valor de observar y escuchar al otro. Es fundamental para construir una mejor sociedad.
Por último, ¿en qué proyectos trabajas ahora?
Estoy desarrollando un nuevo proyecto sobre la salud mental de los adolescentes en México, explorando sus contradicciones, problemas y virtudes desde su propia perspectiva. Es un tema complejo, pero creo que muy relevante.