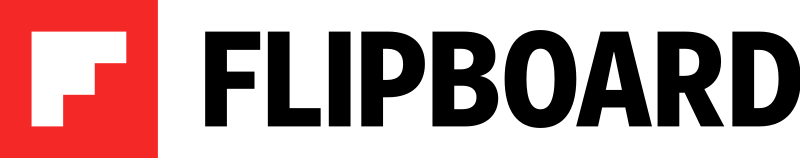Internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y Maestra en Historia y Política Internacional por el Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) en Ginebra, Suiza. Investigadora invitada en el Gender and Feminist Theory Research Group y en el CEDAR Center for Elections, Democracy, Accountability and Representation de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido.
Miembro de la Red de Politólogas. X: @tzinr


En las discusiones contemporáneas sobre regresión democrática o declive democrático, se suele hablar de la erosión de instituciones o de líderes que promueven agendas autoritarias. Sin embargo, rara vez analizamos cómo actores privados —como las grandes corporaciones— adoptan prácticas que socavan la rendición de cuentas, característica esencial en toda práctica democrática real. Marlies Glasius, en su obra Authoritarian Practices in a Global Age, rompe con la idea convencional de que el autoritarismo es exclusivo de los regímenes políticos. Su enfoque es claro: las prácticas autoritarias no se limitan a los Estados o a los actores políticos, sino que son comunes en organizaciones del sector privado.
Glasius desafía la dicotomía simplista de “democracia versus autocracia”, que nos lleva a pensar que las democracias se comportan de una forma y los regímenes autoritarios de otra muy distinta. Esta visión de democracia vs autocracia ignora que en muchas democracias, hay actores, que pueden ser públicos o no, que ejercen de manera cotidiana su poder de manera por demás autoritaria. Un ejemplo de esto es el programa de “rendición extraordinaria” de la CIA, un eufemismo para la práctica de secuestrar y trasladar personas a otros países sin un proceso legal para interrogarlos y detenerlos. Este programa evidenció cómo gobiernos democráticos – bajo criterios de elecciones, división de poderes, libertades individuales, entre otros- participaron de manera habitual en secuestros, torturas y establecimiento de centros de detención clandestinos. Gobiernos democráticos actuando sin un ápice de transparencia o rendición de cuentas; en esencia gobiernos democráticos que se sirven de prácticas autocráticas. Otro ejemplo que estudia Glasius a fondo es el encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia Católica, donde los perpetradores y sus cómplices actuaron de manera opaca, silenciando a las víctimas y manipulando la información para evadir responsabilidades durantes décadas, demostrando cómo conviven entre nosotros, aunque prefiramos no verlo, estructuras privadas con tintes profundamente autocráticos.
En este sentido, enfatizaría Glasius que las prácticas autoritarias no solo ocurren en regímenes autocráticos, ni ocurren solamente por parte de actores políticos o públicos. Actores de todo tipo, incluyendo privados, participan activamente en silenciar las voces críticas, ocultando información y evitando cualquier mecanismo de control o autocorrección de las estructuras. En el ámbito privado, es poco común que se rindan cuentas por las decisiones o que se busquen consensos o procesos de elección democrática, tienden a preferirse, más bien, el secretismo y la represión. Es habitual que empleados que alzan la voz contra prácticas laborales abusivas, por ejemplo, sean silenciados, señalados y a menudo perseguidos o despedidos. Este sabotaje a la rendición de cuentas convierte a muchas de estas organizaciones en entidades profundamente autoritarias, aunque operen en entornos nacionales mayormente democráticos. Vaciando así su supuesto interés en el desarrollo de culturas democráticas nacionales.
¿Cómo sabemos que nos encontramos ante una práctica autoritaria?
La investigadora Glasius distingue entre prácticas autoritarias y prácticas iliberales que aparecen con mayor frecuencia en la literatura de ciencia política o relaciones internacionales. Las prácticas iliberales operan a un nivel macro, vinculadas a la violación de derechos y dignidades individuales, lo que las hace más similares a las violaciones de derechos humanos en el sentido tradicional. Mientras que las violaciones iliberales son visibles y a menudo generan escándalos y una urgencia por generar correcciones institucionales, las prácticas autoritarias son más sutiles. Operan en el nivel micro – organizacional- y sabotean las dinámicas de rendición de cuentas y reconocimiento de responsabilidades. El problema surge cuando estas últimas se vuelven “normales” y aceptadas por un ambiente organizacional o una comunidad en particular. La normalización de los bloqueos institucionales de accountability se convierte, así, en un un indicador de que estamos inmersos en un contexto de prácticas autoritarias.
Si traemos a colación la teoría de prácticas, encontramos entonces que la característica definitoria de una práctica (autoritaria en este caso) es que se trata de patrones de comportamiento repetidos dentro de una organización. No se trata de infracciones aisladas o escándalos que causan sorpresa por su excepcionalidad, sino de rutinas sistemáticas que minan la rendición de cuentas. Como explica Glasius, tendemos a pensar en el autoritarismo solo en términos de la falta de derechos civiles o políticos, o la ausencia de elecciones libres, o en términos del actuar de los gobiernos. Sin embargo, es crucial buscar reflexionar cómo las prácticas autoritarias normalizadas a nivel micro sabotean la rendición de cuentas y pueden contribuir a un declive democrático en general.
¿Cómo fomentar una cultura democrática en todos los niveles?
Primero, habría que reconocerse que la rendición de cuentas implica que aquellos en el poder deben explicar y justificar sus acciones ante quienes no lo están, permitiendo la crítica y la formación de juicios. Siendo estos últimos puntos, un factor clave para la mejora institucional continua.
Segundo, los grandes actores privados deben resistir la tentación de actuar como si estuvieran por encima de todo escrutinio público, ya lo vimos con las exigencias entorno al movimiento Me Too en universidades y medios de comunicación. El silenciamiento de voces internas y externas que piden transparencia, es siempre una práctica lamentable, no solo cuando ocurre a nivel gubernamental.
Tercero, las empresas deben enfocarse en la generación de mecanismos internos auténticos que les permitan la autocorrección. Generando mecanismos confiables y ampliamente conocidos que no permitan que las prácticas autoritarias persistan sin consecuencia alguna.
Cuarto, en conversación entre Licia Cianetti directora ejecutiva del Centro para Elecciones, Democracia, Responsabilidad y Representación (CEDAR por sus siglas en inglés) y la profesora Glasius, ellas enfatizas que a las organizaciones se les conoce verdaderamente a partir de sus mecanismos de procesamiento de quejas. Cuando las prácticas abusivas terminan siendo aceptadas como parte de la cultura corporativa, los empleados se resignan a que “así son las cosas”. Ahí es cuando sabemos que el autoritarismo ha permeado nuestras instituciones y que la rendición de cuentas se ha convertido en una fachada vacía. Por ello la importancia, de mecanismos adecuados que promuevan la no revictimización, el reconocimiento y la reparación del daño.
Quinto, es fundamental recordar que la rendición de cuentas no es solo informar sobre lo que se ha hecho, sino que debe incluir la respondabilidad—un concepto que fusiona la responsabilidad con la capacidad y el deber de ofrecer respuestas efectivas que corrijan abusos y restauren la confianza. Una democracia que únicamente demanda explicaciones, pero no fomenta acciones correctivas ante los abusos, está incompleta y en peligro de convertirse en una fachada vacía.
En última instancia, la supervivencia de la democracia depende no solo de elecciones regulares o instituciones formales, sino de la creación de una cultura democrática que se extienda a todos los aspectos de la vida: desde las familias hasta las organizaciones, desde las relaciones laborales hasta las dinámicas de poder en el sector privado. Un deseo democrático real es aquel que fomenta el diálogo, acepta la crítica, permite el juicio y la divergencia de opinión, corrige los errores y no normaliza el autoritarismo o los abusos.
Al final, ¿podemos realmente clamar por una democracia gubernamental al tiempo que nos servimos de ambientes antidemocráticos en otros niveles?