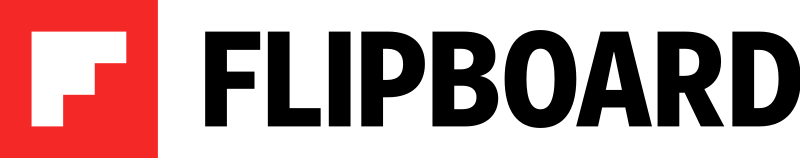Especialista en política energética y asuntos internacionales. Fue Secretario General del International Energy Forum, con sede en Arabia Saudita, y Subsecretario de Hidrocarburos de México.
Actualmente es Senior Advisor en FTI Consulting.


“La esencia de la vida no es tanto los átomos y las pequeñas moléculas que forman parte de nosotros, sino la forma, el orden, la manera como esas moléculas se unen.” Así comienza Carl Sagan un segmento de un episodio de su famosa serie Cosmos, dedicado a la persistencia de la memoria y el asombroso código de instrucciones de la vida, el ADN.
Una persona -su piel, órganos, músculos, vasos sanguíneos, sistema nervioso y demás- está hecha de componentes que pueden conseguirse con facilidad. Sagan explica: “Estamos hechos principalmente de agua -y eso no cuesta casi nada-, el carbono se cuenta como carbón, el calcio de nuestros huesos es tiza, el nitrógeno de nuestras proteínas es aire líquido, el hierro de nuestra sangre es clavos oxidados, algo de fósforo y algunas sustancias químicas primordiales”. Una visita a la ferretería de la esquina bien podría bastar para hacerse de estos materiales. ¿Quién diría que los seres vivos en su versión más elemental podíamos ser tan baratos?
Sagan procede y reafirma: “Podríamos sentirnos tentados a tomar todos estos átomos y mezclarlos en un recipiente…y revolver. (Sagan ejecuta la operación frente a la cámara). Podríamos revolver todo lo que quisiéramos y al final tendríamos una aburrida mezcla de átomos (como lo constata un acercamiento de la cámara al recipiente)… La belleza de un ser vivo no son los átomos que lo componen, sino la forma en que esos átomos se unen: información, destilada a lo largo de cuatro mil millones de años de evolución biológica.”
En sentido similar podríamos charlar sobre la economía de un país. Su esencia (¿su “belleza”?) proviene no tanto de una colección de trabajo, capital, energía y diversos materiales -también conocidos como factores productivos-, sino de “la forma, el orden, la manera en que se unen” para cooperar y producir. Si pudiéramos verterlos en un recipiente, como Sagan lo hizo con los átomos del cuerpo humano, terminaríamos con una extrañísima mezcla, pero no obtendríamos un ingreso nacional propiamente dicho. La información, las ideas, la organización y el orden -el ADN de una economía- rigen la combinación de estos factores productivos y son clave para la cantidad, el tipo y la calidad de artículos y servicios que obtendríamos.
Para México, las estadísticas indican que, si bien año con año agrega al recipiente más trabajo, capital, energía y diversos materiales, obtiene a cambio un nivel de ingreso apenas superior. Un desenlace como este solo puede explicarse por un deterioro en su ADN -la “forma, el orden, la manera” en que combina sus factores productivos. Desde 1981, la productividad en México ha caído de manera casi ininterrumpida. Aunque la fuerza laboral, las horas trabajadas y la proporción de capital en la producción son 15-20% mayores que hace 40 años, su eficiencia es un 40% menor.
Numerosos expertos han buscado entender este fenómeno. Dado que en los últimos treinta años no puede señalarse al estatismo, la inflación o los déficits fiscales como contribuyentes al estancamiento, el foco de su debate ha migrado hacia otros elementos del ADN económico mexicano: las empresas informales y la falta de competencia, tanto en el mercado de crédito como en los de bienes.
El autor de una reseña de la literatura académica se preguntaba en 2010 “¿por qué México no es rico?”. Su respuesta presagia la temática de estudios posteriores: una combinación de mercados de crédito disfuncionales, distorsiones en el mercado laboral e incentivos “perversos” para la informalidad frenan las mejoras en la productividad que se suponía se habrían generalizado con la liberalización comercial, la privatización y la desregulación. “Quizás lo más llamativo de la experiencia reciente de México es que el país se ha esforzado mucho, pero ha logrado tan poco. La amplitud y profundidad de las reformas en el país es asombrosa, pero México no tiene mucho que mostrar a cambio.”
Integrando en una sola narrativa los hallazgos de varios análisis recientes, todos respaldados en estimaciones cuantitativas, el mensaje podría ser: Como es caro cumplir con la ley (por los impuestos y beneficios obligatorios para la contratación y despido de trabajadores formales, en contraste con los subsidios implícitos en las mismas áreas al empleo informal), los empresarios y los trabajadores optan por evadirla con arreglos informales. Así, la inversión y el empleo crecen más en la economía informal, donde hay empresas de todo tamaño (no solo el proverbial puesto de tacos o mercancías en las aceras) y donde es más difícil obtener financiamiento para la expansión o mejora de los procesos. Además, la concentración bancaria inhibe la competencia para otorgar créditos. Aunque las empresas grandes y formales sí obtienen créditos de la banca doméstica, frecuentemente son altas las barreras a la entrada en sus mercados debido a prácticas monopólicas (sobre todo en telefonía, energía y otros insumos de uso generalizado) y a regulaciones onerosas. En los sectores donde falta competencia interna y externa hay menos disciplina e innovación, y la productividad se estanca.
Comúnmente se asocia a la política industrial con proyectos específicos para promover el despegue de una industria, como la construcción de una refinería, el desarrollo de parques industriales, o la fabricación de semiconductores. Todo eso puede ser útil, pero si los proyectos no contribuyen a elevar continuamente la productividad de amplias capas de trabajadores y empresarios, la economía seguirá estancada, creciendo a un ritmo inferior al de su potencial.
En sus memorias sobre el desarrollo económico de Singapur, Lee Kuan Yew dedica mucho más espacio a hablar de la construcción del orden y la buena reputación de su país que de la promoción de sectores específicos. Enfatiza su esfuerzo sostenido por formalizar el registro de empresas, las relaciones contractuales con los inversionistas, los beneficios laborales, los esquemas de pensiones, el sistema de salud, el combate a la corrupción, el nombramiento de jueces calificados, entre otros. Todo esto generó confianza y contribuyó a elevar el ahorro y atraer inversiones. Los trabajadores de Singapur lograron así acercarse a frontera de su eficiencia productiva.
El ADN de la economía mexicana requiere un cambio. La formalidad y la competencia han probado su utilidad para elevar la productividad y los ingresos de quienes trabajan en los sectores amparados por los tratados comerciales, la base del éxito exportador del país. A juzgar por la evidencia, una tarea ineludible exige ampliar la cobertura de la formalidad y la competencia en el resto de la economía.