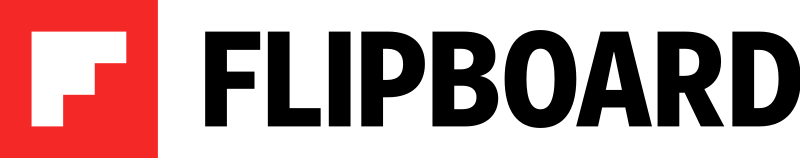Es licenciado en Derecho, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, es especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana, así como politólogo por la UAM. Se ha desempeñado como profesor en la UACM, así como en las Facultades de Economía y Derecho de la UNAM. En su ejercicio profesional como abogado, ha impulsado la educación jurídica popular y la práctica de litigio participativo en diversos procesos colectivos de defensa del territorio. Cuenta con más de 70 publicaciones, entre libros, capítulos de libros y artículos.
El marco jurídico de la inversión extranjera durante el neoliberalismo
Cambiar el modelo de desarrollo supone revisar el marco jurídico legado por el neoliberalismo y mirar con otros ojos los tratados internacionales en materia comercial, en particular el T-MEC.


Cambiar el modelo de desarrollo supone revisar el marco jurídico legado por el neoliberalismo y mirar con otros ojos los tratados internacionales en materia comercial, en particular el T-MEC.
El marco jurídico en materia de inversión extranjera fue fundamental para la reconfiguración neoliberal de la economía mexicana y será fundamental para consolidar un modelo de desarrollo basado en la soberanía nacional y la garantía de derechos colectivos fundamentales. Los análisis económicos sobre inversión extranjera suelen no detenerse en la revisión de la dimensión jurídica del asunto. En cambio, los análisis jurídicos no reparan en las condiciones materiales ni en los objetivos de política económica de la inversión extranjera, menos todavía en sus implicaciones geopolíticas. De aquí que resulte indispensable volver al tema en el horizonte de la 4T y la coyuntura geopolítica a la que se enfrenta el Gobierno de México.
La ley de 1973 tenía como objeto promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera para estimular un desarrollo justo y equilibrado, además de consolidar la independencia económica del país. En 1975, mediante una reforma al artículo 73 constitucional se facultó explícitamente al Congreso para expedir leyes orientadas a beneficiar la inversión extranjera y regular la inversión extranjera. A consecuencia de la entrada de México al GATT en 1986, se publicó en 1989 el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, cuyas disposiciones en diversos casos rebasaban los contenidos de la ley, so pretexto de la evolución de los marcos regulatorios, al pretender acelerar el proceso de “modernización de la economía nacional”, como se le llamó después a la adopción del modelo neoliberal de desarrollo. En su momento, autores como Ignacio Gómez Palacio criticaron dicho reglamento por su vicios de inconstitucionalidad.
En los Considerandos del reglamento se justificaba su expedición en razón de que la inversión extranjera complementaría el ahorro, generaría empleos bien remunerados, traería tecnología competitiva y coadyuvaría a su inserción en los flujos comerciales internacionales, todo ello en aras de ser parte del progreso económico de las próximas décadas en un contexto donde México había iniciado ya la apertura de su economía con el propósito de participar de manera exitosa en los flujos comerciales y de inversión internacional. De hecho, se argumentaba que la inversión extranjera combinada con el capital nacional garantizaría la expansión de la capacidad exportadora del país al abrir los mercados del exterior para los productos mexicanos. En particular, se insistía en que propiciar la inversión extranjera directa evitaría que la deuda externa se incrementara, principal preocupación detrás del proyecto de transformación neoliberal de la economía mexicana. La administración de Salinas de Gortari sostenía que el desarrollo y modernización de la planta productiva nacional requerían de inversiones cada vez más cuantiosas, cuyo financiamiento con capital de riesgo nacional era insuficiente y por ello se necesitaba del complemento que brindaba la inversión extranjera. Desde entonces se habla del desarrollo tecnológico como sustento de la productividad y la competitividad frente al exterior, así como de la adecuación y simplificación administrativa, la transparencia, la seguridad y la certeza jurídica, tópicos ahora nuevamente recurrentes a propósito del T-MEC y el nearshoring.
Además de la “inversión extranjera temporal”, la innovación más destacada del reglamento fue la “inversión neutra”. Aunque con características muy distintas, el antecedente de tan singular figura puede rastrearse en la Resolución número 14 de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, intitulada “De las Sociedades Financieras Internacionales para el Desarrollo”, emitida en 1986. Con el reglamento de 1989, su autorización pasó a ser facultad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ya sobre la base del nuevo reglamento, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras aprobó la Resolución general número 3 “Que establece criterios y mecanismos especiales para la aplicación de diversas disposiciones del Reglamento en relación con la inversión neutra”.
La inversión neutra es básicamente una forma de inversión extranjera no considerada ni nacional ni extranjera, pero muy útil al momento para encubrir y legitimar la admisión de capital internacional en actividades legalmente reservadas a mexicanos o en sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. El propósito de la inversión neutra siempre ha sido permitir que, fraudulentamente, sean rebasados las restricciones y límites porcentuales impuestos legalmente a la participación directa de inversionistas extranjeros en sociedades mexicanas que en principio incluso lo prohíben. Asimismo, pese a las limitaciones pecuniarias y corporativas formales, los inversionistas detrás de la inversión neutra pueden intervenir de facto en la gestión, dirección y control de la sociedad en cuestión. La inversión neutra es la inversión propia del capitalismo globalista, pues supone la separación del capital de la nacionalidad del inversionista, es decir, su pertenencia a un Estado en particular. Las críticas más agudas al respecto desde la perspectiva jurídica fueron hechas por Luis Miguel Díaz y Lucía Corona Arias, entre otros especialistas.
La Ley de Inversión Extranjera de 1993 confirma la senda neoliberal y es un claro preámbulo del TLCAN de 1994, además de uno de los elementos de negociación que las autoridades mexicanas pusieron sobre la mesa. La nueva legislación tuvo como objeto la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que contribuyera al desarrollo nacional. Como se ve, la ley ya no tiene que ver con promover la inversión mexicana ni simplemente con regular la inversión extranjera. De lo que se trataba era de promover la inversión extranjera con la eliminación o apertura de sectores reservados al Estado o al capital nacional y la disminución progresiva de los porcentajes autorizados en los casos de regulación específica, así como dando mayor agilidad a los trámites para permisos de inversión. Los bajos salarios, las debilidades de la legislación laboral y la desregulación ambiental serían anzuelos (ventajas competitivas) para atraer la inversión extranjera que redujera los costos de las exportaciones mexicanas. En teoría, la inversión extranjera directa generaría empleos y contendría la migración, además de que facilitaría el consumo de productos más baratos y de mayor calidad. Al final de cuentas, como se sabe, el auge de las importaciones con el TLCAN afectó múltiples cadenas productivas internas y el empleo en México. El aumento de exportaciones sí sucedió, pero también aumentaron las importaciones.
Con la ley de 1993 la inversión neutra adquirió un nuevo estatus jurídico a fin de expandir sus beneficios más allá de las empresas del mercado de valores hasta las pequeñas y medianas empresas que no cotizan en bolsa. La Ley de Inversión Extranjera ha sido reformada en múltiples ocasiones desde 1995 hasta 2024. La mayoría de los cambios fueron para actualizarla y armonizarla con los avances del régimen neoliberal, en temas bancarios y financieros o en materia de ferrocarriles, telecomunicaciones, hidrocarburos y minería, entre otros. Cabe precisar que el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera data de 1998 y sigue vigente hasta hoy.
La legislación de 1973 contemplaba como actividades reservadas de manera exclusiva al Estado: el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica, la explotación de minerales radioactivos y la generación de energía nuclear, la minería en términos de la ley, la electricidad, los ferrocarriles, las comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas. En 1993, (i) se mantuvieron como tales el petróleo y los hidrocarburos, la petroquímica básica, la electricidad, la generación de energía nuclear, los minerales radioactivos, los telégrafos, la radiotelegrafía y los ferrocarriles; (ii) se agregaron la comunicación vía satélite, los correos, la emisión de billetes, la acuñación de moneda, el control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y heliopuertos; (iii) la minería dejo de serlo. Para 2024, (i) se mantienen los minerales radioactivos, los telégrafos y la radiotelegrafía (de la ley de 1973), así como los correos, la emisión de billetes, la acuñación de moneda, el control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y heliopuertos (de la ley de 1993); (ii) la referencia al petróleo y los hidrocarburos se convirtió en “exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos”, así como la electricidad se volvió “planeación y control del sistema eléctrico nacional”, además de “servicio púbico de transmisión y distribución de energía eléctrica” (a consecuencia de la reforma de 2013); (iii) la comunicación vía satélite dejo de serlo.
Asimismo, la ley de 1973 reservaba de manera exclusiva a mexicanos y sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros: radio y televisión, transporte automotor urbano, interurbano y en carreteras federales, transportes aéreos y marítimos nacionales, explotación forestal y distribución de gas. En 1993, ya con la inversión neutra, el cambio fue significativo, pues ahora se consideraban actividades reservadas el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga (pero no los servicios de mensajería y paquetería), el comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo, los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión (pero no televisión de cable), las uniones de crédito, las instituciones de banca de desarrollo y la prestación de servicios profesionales y técnicos señalados expresamente en leyes. Para 2024, (i) se mantienen el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga (salvo los servicios de mensajería y paquetería), las instituciones de banca de desarrollo y la prestación de servicios profesionales y técnicos señalados expresamente en las leyes; (ii) ya no hay referencias al comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo, los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión (pero no televisión de cable), ni a las uniones de crédito.
En cuanto a las actividades reguladas, en 1973 se permitía la inversión extranjera (i) hasta el 40% en productos secundarios de la industria petroquímica y fabricación de componentes de vehículos automotores; (ii) hasta 49% en explotación y aprovechamiento de sustancias sujetas a concesión ordinaria tratándose de explotación y aprovechamiento de sustancias minerales; (iii) hasta 34% en concesiones especiales para la explotación de reservas minerales nacionales.
En 1993, ya con la inversión neutra, los cambios en actividades reguladas fueron numerosos, pues se permitía la inversión extranjera (i) hasta el 10% en sociedades cooperativas de producción; (ii) hasta el 25% en transporte aéreo nacional, aerotaxi y aéreo especializado; (iii) hasta el 30% en sociedades controladoras de agrupaciones financieras, instituciones de crédito de banca múltiple, casas de bolsa y especialistas bursátiles; (iv) hasta el 49% en instituciones de seguros y fianzas, casas de cambio, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades financieras de objeto limitado (conforme a la fracción Iv del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito), las sociedades del artículo 12 bis de la Ley de Mercados de Valores, acciones representativas del capital fijo de sociedades de inversión y sociedades operadoras de sociedades de inversión, fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales (pero no la adquisición y utilización de explosivos para actividades industriales y extractivas ni la elaboración de mezclas explosivas para tales efectos), impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional, acciones serie “T” de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, televisión por cable, servicios de telefonía básica, pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva (pero no acuacultura), administración portuaria integral, servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior, sociedades navieras de explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje (pero no cruceros turísticos ni la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria), servicios conexos al sector ferrocarriles (pasajeros, mantenimiento y rehabilitación de vías, libramientos, talleres de reparación de equipo tractivo de arrastre, organización y comercialización de trenes unitarios, operación de terminales interiores de carga y telecomunicaciones ferroviarias) y suministro de combustible y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras podía aprobar porcentajes de inversión extranjero mayores al 49% en servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior (remolque, amare de cabos y lanchaje), sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura, administración de terminales aéreas, servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados, servicios legales, sociedades de información crediticia, instituciones calificadoras de valores, agentes de seguros, telefonía celular, construcción de ductos para la transportación de petróleo y sus derivados, perforación de pozos petroleros y de gas.
En los artículos Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno transitorios de la ley de 1993 se estableció que (i) tratándose de transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga de puntos del territorio de México y el servicio de administración de centrales camioneras de pasajeros y servicios auxiliares, a partir del 18 de diciembre de 1995 la inversión extranjera podía ser hasta del 49%, del 1 de enero de 2001 hasta del 51% y desde el 1 de enero de 2004 hasta del 100% sin necesidad de resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; (ii) en cuanto a la fabricación y ensamble de partes, equipo y accesorios para la industria automotriz hasta del 49% y desde el 1 de enero de 1999 hasta del 100% sin necesidad de resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; (iii) tratándose de la prestación de servicios de videotexto y conmutación en paquete hasta del 49% y desde el 1 de julio del 100% sin necesidad de resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; (iv) en cuanto a la edificación, construcción e instalación de obras hasta del 49% con resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y hasta del 100% desde el 1 de enero de 1999 sin necesidad de resolución de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Para 2024, la ley permite los siguientes porcentajes de inversión extranjera: (i) hasta el 10% en sociedades cooperativas de producción; (ii) hasta el 49% en fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales (pero no la adquisición y utilización de explosivos para actividades industriales y extractivas ni la elaboración de mezclas explosivas para tales efectos), la impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional, las acciones serie “T” de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, la pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva (pero no acuacultura), la administración portuaria integral, los servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior, las sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje (pero no cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos para la construcción, conservación y operación portuaria), el suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario, la radiodifusión (condicionada al principio de reciprocidad internacional) y el servicio de transporte aéreo nacional regular y no regular, servicio de transporte aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo y servicio de transporte aéreo especializado.
Asimismo, la ley establece que tratándose de servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior (remolque, amarre de cabos y lanchaje), sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura, sociedades concesionarias o permisionarias de aeródromos de servicio al público, servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados, servicios legales y construcción, operación y explotación de vías férreas que sean vía general de comunicación, así como prestación del servicio público de transporte ferroviario, es necesaria la resolución de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera para que la participación de la inversión extranjera sea mayor al 49%.
Es importante tener presente que, desde 1996, México ha firmado 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 31 países o regiones administrativas, entre ellos con la República Popular China en 2009. Ninguno de estos acuerdos alteró el proceso de liberalización de la economía nacional, evidente cuando se les sigue el paso a los cambios legislativos. Al contrario, todos los acuerdos contribuyeron a desarrollar y consolidar los nuevos mercados ofertados desde el Estado.
Por su parte, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá de 2020 ha impuesto reglas de origen más estrictas (contenidos de valor regional y laboral) para fortalecer la producción en los territorios de las partes (frente a China), además de incluir normas laborales y ambientales niveladoras como parte del tratado y no sólo como acuerdos paralelos. A diferencia del Capítulo XI del TLCAN, el Capítulo 14 del T-MEC acota el concepto de inversión conforme al test de Salini, incluye la referencia a “objetivos legítimos de bienestar público” (salud, seguridad y medio ambiente) en las cláusulas de “trato nacional” y de “nación más favorecida”, así como al Derecho internacional consuetudinario en el trato entre las partes. Además, se precisan los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas”, así como de “expropiación indirecta”. También cambiaron los mecanismos y procedimientos para reclamaciones y disputas en materia de inversiones.
En este sentido, el margen de maniobra para determinar en concreto los alcances de la reforma constitucional de 2024 en materia de áreas y empresas estratégicas se encuentra delimitado por el T-MEC y otros instrumentos comerciales suscritos por el Estado mexicano, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Hablar de “empresa pública” en vez de “empresa productiva del Estado” no es una modificación menor ni meramente nominal. A propósito del T-MEC, cobra relevancia la denominada “cláusula trinquete” del Capítulo 14, conforme a la cual las medidas regresivas en relación con el acceso del sector privado y la apertura comercial están vedadas. De igual manera, en el Capítulo 22 sobre empresas propiedad del Estado se prevé que tales empresas operen bajo criterios comerciales y los órganos reguladores actúen con imparcialidad.
Cambiar el modelo de desarrollo supone revisar el marco jurídico legado por el neoliberalismo y mirar con otros ojos los tratados internacionales en materia comercial, en particular el T-MEC. Es un reto enorme para los gobiernos de la 4T, que tendrán que revisar el marco regulatorio en materia de inversión extranjera, pues se trata de un ordenamiento formado al calor de la política económica neoliberal en detrimento de la soberanía nacional y la justicia social, en cuyas sucesivas reformas puede constatarse la disolución de la rectoría económica y del sistema nacional de planeación del desarrollo integral. Aprovechar las oportunidades del nearshoring para crear riqueza holística y distribuirla implica restaurar derechos violentados por el neoliberalismo, recuperar espacios y consolidar capacidades jurídico-institucionales que permitan un ejercicio soberano del poder público a favor de la prosperidad y el bienestar del pueblo de México.