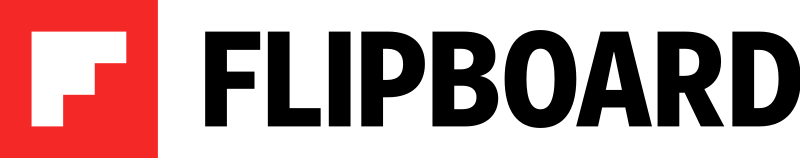Internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y Maestra en Historia y Política Internacional por el Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) en Ginebra, Suiza. Investigadora invitada en el Gender and Feminist Theory Research Group y en el CEDAR Center for Elections, Democracy, Accountability and Representation de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido.
Miembro de la Red de Politólogas. X: @tzinr
De Auschwitz a Gaza: el genocidio como punto ciego
Si algo debió enseñarnos Auschwitz es que el genocidio no debe nombrarse solo en retrospectiva. Gaza nos enfrenta al espejo de nuestra propia hipocresía: cultural, étnica, política, religiosa, discursiva y de clase.


Si algo debió enseñarnos Auschwitz es que el genocidio no debe nombrarse solo en retrospectiva. Gaza nos enfrenta al espejo de nuestra propia hipocresía: cultural, étnica, política, religiosa, discursiva y de clase.
El 27 de enero de 1945, cuando el Ejército Rojo arribó al campo de concentración Nazi conocido como Auschwitz en Oświęcim, Polonia, la imagen que emergió de aquel infierno quedó tatuada en la memoria de la humanidad. Cadáveres con graves signos de inanición, crematorios, personas en los huesos y niños con miradas vacías y números en los brazos. Auschwitz no solo reveló hasta dónde puede llegar a canalizarse la violencia del Estado moderno, sino que dejó una imagen mental indeleble: campos de concentración, cámaras de gas, trenes, en suma, industrialización de la matanza.
Pero esa misma imagen ha operado como un filtro. La conciencia histórica de muchas personas parece haberse quedado fijada en una única imagen de exterminio mecanizado. De ahí emerge una paradoja: pareciera que la memoria del Holocausto no nos ha hecho necesariamente más sensibles, ni agudos al identificar un proceso genocida en curso.
Como si el exterminio solo pudiera ocurrir de una manera, buscamos marcadores que nos son familiares para emitir nuestro juicio. Desoímos a decenas de ONGs, organismos ONU, expertos, institutos de investigación, periodistas y a las propias víctimas cuando advierten de un proceso que busca destruirles como grupo étnico, nacional, religioso o racial. Dudamos cuando lo vemos por televisión como ocurrió con Bosnia, o cuando lo escuchamos por radio como en el caso de Ruanda, banalizamos cuando lo vemos en una publicación de una red social como en el caso de Gaza, minimizamos como si los escombros, los niños desnutridos, los hospitales reducidos a polvo y un sitio prologado durante meses o décadas no fueran suficientes para hacernos mirar, para romper nuestro silencio.
Genocidio: diversas caras, un mismo crimen
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio emergió en un contexto político que necesitaba expiar el Holocausto pero que se resistía a abrir explícitamente la categoría de genocidio a crímenes coloniales o masacres perpetradas por potencias. Adoptada en 1948, la Convención define el genocidio como la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y establece que este crimen no se limita a la matanza directa de un pueblo. También incluye actos como causar lesiones graves a la integridad física o mental de sus miembros, someterlos a condiciones de vida diseñadas para provocar su destrucción, imponer medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo o trasladar forzosamente a sus niños a otro grupo.
Lo que la Convención no establece es una dimensión temporal como requisito para determinar que ocurre un genocidio. No dice que deba ser inmediato ni ejecutado con la precisión de una máquina de exterminio. No dice que deba parecerse a Auschwitz. Un genocidio puede ser un evento fulminante o un proceso prolongado en el tiempo, una destrucción por impacto o por asfixia lenta. Puede realizarse con balas y cámaras de gas, pero también con hambre, con la falta de agua potable, con la destrucción sistemática de hospitales y viviendas, con el sometimiento a un sitio indefinido.
Gaza: el genocidio sin Auschwitz
En su libro Gaza ante la historia (2024), Enzo Traverso nos llama a abandonar nuestra visión fosilizada del genocidio. Nos recuerda que el intento de aniquilación de un grupo no ocurre únicamente a través de la matanza veloz y directa, sino también mediante la destrucción sistemática de las condiciones que sustentan la vida. Gaza es un ejemplo de ello, no solo por la violencia que sufre su gente hoy, sino porque su propia existencia como enclave sellado es el resultado de un largo proceso de confinamiento territorial y asfixia económica.
La Franja de Gaza no siempre existió como tal. Antes de 1948, no era un territorio aislado, sino parte de la continuidad geográfica y social de Palestina, con comunidades que se movían libremente entre poblaciones y ciudades. Pero la guerra de desposesión de 1948 la transformó en un refugio improvisado para cientos de miles de palestinos expulsados en el proceso de concreción del Estado de Israel. En 1967, con la ocupación israelí tras la Guerra de los Seis Días, Gaza dejó de ser solo un enclave de desplazados para convertirse en un territorio bajo control militar.
Lo que siguió fue un proceso de ingeniería territorial: se trazó un rectángulo en el mapa y comenzaron a establecerse asentamientos israelíes, mientras la población palestina quedaba cada vez más confinada en condiciones precarias. En 2005, Ariel Sharon ordenó la retirada de los colonos, no para devolver Gaza a los palestinos, sino para transformar el territorio en un espacio sellado, rodeado de muros y vallas, sin autonomía económica ni libre tránsito. Desde entonces, Gaza se ha convertido en un territorio sitiado, donde la vida se sostiene bajo un cerco permanente que restringe el acceso a bienes esenciales y somete a su población a una forma de exterminio prolongado, no a través de ejecuciones masivas, sino de la imposibilidad de la existencia misma.
Desde entonces, Gaza ha estado sometida a un asedio sistemático e institucionalizado, que hemos visto exacerbarse a niveles de altísima violencia militarista los últimos quince meses. Incluso bajo la previa “normalidad” gazatí, han sido las autoridades israelíes quienes han tenido el control sobre lo que entra y sale del territorio, determinando por ejemplo qué productos pueden ser importados al territorio. Durante años, artículos tan básicos como pasta, lentejas, chocolate, libros o bolígrafos fueron objeto de prohibiciones, mientras que otros, como cilantro molido y ciertos tipos de margarina, eran restringidos en función de criterios arbitrarios. Estas limitaciones no solo han afectado bienes de consumo, sino también materiales de construcción como el cemento, el aluminio o el vidrio, equipos médicos y repuestos esenciales para infraestructura eléctrica y de agua, lo que ha obstaculizado su desarrollo autónomo y en dignidad.
Este bloqueo ha convertido a Gaza en una economía colapsada, donde más del 80% de la población dependía en 2023 de la ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, en los últimos 15 meses, incluso esa ayuda ha sido sofocada. A pesar de las presiones internacionales, Israel ha restringido la entrada de suministros esenciales y de convoys humanitarios, reduciendo drásticamente el número de camiones que ingresan al enclave. La combinación de este cerco con bombardeos constantes sobre hospitales y almacenes de alimentos convierte a Gaza en un laboratorio del agotamiento: un lugar donde el exterminio no se ejecuta en un solo acto de violencia extrema, sino en una asfixia progresiva y una sucesión de políticas que transforman la supervivencia en una batalla diaria.
Desde hace años, un territorio de 41 kilómetros de largo por 10 de ancho ha sido reducido a una prisión a cielo abierto. Gaza está rodeada por muros que se extienden incluso por debajo de la tierra, cercas electrificadas y torres de vigilancia que dificultan la circulación de su población. Ahora bien, lo que hemos atestiguado en los últimos meses, constituye la agudización de un proceso de opresión y resistencia que ahora incluye bombardeos “en alfombra”, desplazamientos masivos, ataques de francotiradores y drones contra una población que resiste ante nuestros ojos.
Y es aquí donde debemos preguntarnos: ¿qué aspectos de nuestra identidad nos conminan a mirar a otro lado? ¿Por qué algunos crímenes nos indignan de inmediato mientras otros se disuelven en la justificación política o en la indiferencia? ¿Qué diferencias establecemos entre un pueblo y otro que nos llevan a anular la empatía, a rehuir el coraje de nombrar lo que ocurre? ¿Hemos aprendido a identificar el genocidio solo a tiempo pasado cuando los cuerpos ya se han convertido en arhivos y la negación ya no es sostenible?
Si algo debió enseñarnos Auschwitz es que el genocidio no debe nombrarse solo en retrospectiva. Gaza nos enfrenta al espejo de nuestra propia hipocresía: cultural, étnica, política, religiosa, discursiva y de clase. La lección que ignoramos es absoluta: nunca más, para todos, en todo tiempo y en cualquier lugar.