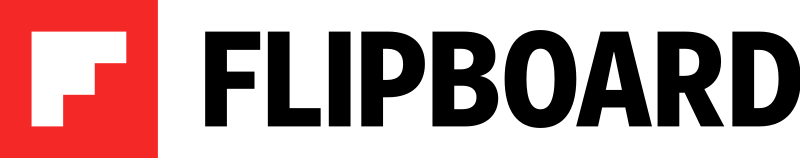Es licenciado en Derecho, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, es especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana, así como politólogo por la UAM. Se ha desempeñado como profesor en la UACM, así como en las Facultades de Economía y Derecho de la UNAM. En su ejercicio profesional como abogado, ha impulsado la educación jurídica popular y la práctica de litigio participativo en diversos procesos colectivos de defensa del territorio. Cuenta con más de 70 publicaciones, entre libros, capítulos de libros y artículos.


La expresión “ciencia neoliberal” existe como entidad lingüística en tanto es nombrada, reconocida y empleada socialmente para denotar un cierto aspecto de la realidad. Posee un significado comprensible intersubjetivamente dentro de una específica cadena de comunicación, pues se usa socialmente para hacer referencia a “algo” en un determinado sentido. En otras palabras, el empleo efectivo de la expresión “ciencia neoliberal” en procesos comunicativos supone un objeto o un estado de cosas al que se hace referencia, y es que su uso social corrobora de por sí que hay “un algo” en la realidad que responde a esa designación al menos para una determinada comunidad de hablantes o, si se quiere, que hay “un algo” en la realidad a lo que una determinada comunidad de hablantes le imputa dicha denominación. De aquí que, en vez de cuestionar la existencia o no de la “ciencia neoliberal”, resulte conveniente preguntar a qué se refiere dicha expresión y en qué sentidos la usan quienes la evocan en sus discursos. Siendo así, la pregunta por la existencia de la “ciencia neoliberal” da pie a una pregunta por el dominio y procedencia de la expresión misma en términos de la literatura que la valida y utiliza. Tal pregunta es oportuna para delimitar el alcance de la expresión “ciencia neoliberal” y valorar su pertinencia.
Así las cosas, cuando se analiza la expresión “ciencia neoliberal” es posible constatar que se emplea, con cierta eficacia comunicativa y significados más o menos constantes que no implican necesariamente contradicciones semánticas, en entornos pragmáticos diferentes para hacer referencia a cosas muy diversas aunque estrechamente vinculadas. De esta manera, según el contexto, la expresión “ciencia neoliberal” puede ser empleada para designar: i) una manera de desarrollar la actividad científica; ii) el producto mismo de dicha actividad en cuanto tal; iii) los usos y aplicaciones de los productos de la actividad científica; iv) una política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación; v) un discurso ideológico que absolutiza una concepción particular de la “ciencia” en sus múltiples dimensiones; vi) una configuración histórica específica de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, o bien; vii) un proceso histórico de transformación y realización de la sustancia y forma de “lo científico”.
Muchas veces, cuando se emplea la expresión “ciencia neoliberal” se pretende señalar una cierta forma del quehacer científico concreto o un modo particular en que las y los científicos desarrollan las actividades propias de su campo de acción. En este sentido, la expresión “ciencia neoliberal” haría referencia a disciplinas institucionales comunes y prácticas compartidas que asumen quienes se dedican a la investigación y generación de conocimientos científicos, comúnmente al interior de una institución de educación superior. Por ejemplo, la “ciencia neoliberal” suele vincularse con las prácticas asociadas a la “cultura del paper”, así como, en general, con las dinámicas meritocráticas de competencia basadas en puntajes de productividad. Con igual frecuencia, la expresión “ciencia neoliberal” se relaciona con la manipulación de procedimientos, métodos y resultados con fines fundamentalmente económicos, motivo por el cual en ocasiones se le llama también “ciencia mercenaria”, así como, con la renuncia velada a la neutralidad y la objetividad en tanto principios retóricos estructurantes del quehacer científico, hipótesis que se actualiza cuando, por ejemplo, se hace investigación a modo para entregar resultados que agraden al cliente y no obstante se defiende la neutralidad y objetividad de los resultados.
En general, las prácticas apegadas a criterios que fomentan el individualismo, la competencia y el lucro, incluso violentando las reglas del propio “mundo de la ciencia”, se identifican como “ciencia neoliberal”. Se trata de la enajenación que padece la actividad científica al quedar sometida a su propia mercantilización y ser considerada como una prestación de servicios comerciales.
Por otro lado, en ocasiones también se acude a la expresión “ciencia neoliberal” para señalar propiamente el resultado de la actividad científica: un cierto tipo de conocimiento, así como, por extensión, su uso o propósito de aplicación en un determinado contexto práctico. Al respecto, resulta indispensable tener en cuenta que los motivos detrás de la producción del conocimiento y las circunstancias en que se genera impactan necesariamente en los contenidos o resultados del quehacer científico, así como en su empleo, pues es en su consumo o destino que se realiza su motivo como fin y sus condiciones prueban su eficacia. El producto de la actividad científica no es ajeno a su posterior uso en manos un agente no científico.
Si esto es así, la expresión “ciencia neoliberal” denota simplemente el conocimiento producido bajo las determinaciones prácticas e institucionales impuestas por el capitalismo neoliberal. Pero, “ciencia neoliberal” sería también la producción teórica útil para el patrón neoliberal de acumulación de capital y acorde con el régimen de verdad que impone. Por ejemplo, la teoría económica que asume dogmáticamente el “fundamentalismo de mercado”, la teoría política de la transición a la democracia basada en el modelo norteamericano o la teoría de la historia que declara la conclusión de los procesos de cambio social. En esta acepción, también cabe referirse a la “ciencia neoliberal” como el conocimiento producido a modo para la satisfacción del beneficiario o consumidor, con independencia del rigor metodológico, la transparencia en los procedimientos y la honestidad del operador o prestador del servicio. En el fondo, este supuesto producto del quehacer científico no es un conocimiento que pueda ser calificado a su vez como científico, pues se trata, más bien, de proposiciones que se postulan para justificar afirmaciones discrecionales o meramente subjetivas. En este caso, el adjetivo “científico” se relativiza y pierde contenido, su empleo es una mera cortesía, se reduce a una licencia del lenguaje. El conocimiento que se hace pasar por científico resulta ser más bien ideología o charlatanería, pues sirve para alimentar discursos ideológicos y embaucar inocentes.
Así las cosas, en principio, la expresión “ciencia neoliberal” remite al conjunto de conocimientos generados bajo las pautas del neoliberalismo, particularmente a aquellos que participan o contribuyen a mantener y desarrollar la acumulación de capital o bien reditúan en su apología. Se trata de los productos de la actividad científica configurados como mercancías. No obstante, en esta acepción, la expresión “ciencia neoliberal” también se refiere a los resultados falseados por los agentes que participan en los procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico con el propósito de respaldar emprendimientos económicos, políticos o culturales de diversa índole.
Por otra parte, cuando se recurre a la expresión “ciencia neoliberal” también se suele hacer referencia a una política pública vinculada con la orientación, el financiamiento y la gestión de la actividad científica. Es decir, en esta acepción, la expresión “ciencia neoliberal” hace referencia a una política diseñada y operada por las autoridades de un Estado en diversos contextos de gobernanza social, a partir de un conjunto de elementos que permiten identificarla en su efectiva presencia histórica: agentes, principios, objetivos programáticos y medios, entre otros.
En este sentido, se trataría entonces de la política en materia de ciencia, tecnología e innovación asumida por gobiernos que promovieron o implementaron medidas de ajuste estructural caracterizadas por la privatización, la desregulación y el libre comercio, así como por la precarización y el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de su propia población, e incluso por el menoscabo o compromiso de la soberanía nacional en los países periféricos. Por ejemplo, sería el caso de los gobiernos latinoamericanos en diversos momentos de las últimas cuatro décadas, donde se generaron múltiples instrumentos programáticos y ejecutivos en la materia, en su mayoría armónicos o acordes con el conjunto de las políticas del periodo neoliberal. Se trata, precisamente, de la política pública que estableció o fomentó la mercantilización de la actividad científica, la transformación de sus productos en mercancías, de las universidades en agentes económicos o de las y los científicos y tecnólogos en emprendedores.
En otras circunstancias, la expresión “ciencia neoliberal” también se ha utilizado para identificar un discurso holístico que conceptualiza y naturaliza una particular manera de entender la práctica de la investigación científica y el propio conocimiento científico, así como la política pública en materia de ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, la “ciencia neoliberal” sería una ideología que pretende dar cuenta de una comprensión acotada de la ciencia que se representa a sí misma como la única forma válida de entender “lo científico”, justificando con ello un determinado orden de cosas y su respectivo régimen de verdad.
De hecho, el discurso de la “sociedad de la información y el conocimiento” forma parte del amasijo ideológico al que se denomina “ciencia neoliberal”. En el caso de México, por ejemplo, la ideología que se identifica como “ciencia neoliberal” justificó el uso de recursos públicos y la aplicación del conocimiento para acreditar y satisfacer fines privados en detrimento del interés público e incluso de la soberanía nacional. Asimismo, sus portavoces en las universidades y en el gobierno promovieron la instrumentalización de las instituciones y políticas públicas para imponer su propia concepción de la ciencia, del quehacer científico y del papel de las y los científicos en la sociedad, bajo una petulante aura de puridad cientificista y arrogancia tecnocrática.
En esta acepción, la expresión “ciencia neoliberal” se refiere a un discurso ideológico que absolutiza una concepción particular de “lo científico” en sus múltiples dimensiones: la articulación de dogmas que dotan de unidad e identidad a quienes defienden el estilo neoliberal de hacer políticas de ciencia y tecnología, de producir conocimiento científico, así como de entender y usar el propio conocimiento. La expresión haría referencia incluso a una cierta cultura gremial ampliamente difundida en los espacios académicos, de investigación científica y desarrollo tecnológico.
La expresión “ciencia neoliberal” puede también entenderse no ya como una actividad o un producto, ni como un uso específico del producto o como una política pública particular, tampoco como una ideología que reivindica un estado de cosas, sino como el estado de cosas mismo que es encubierto por un discurso ideológico. En ese sentido, la expresión “ciencia neoliberal” nos remite a una compleja red de dispositivos económicos, políticos, culturales y normativos alineados con la reproducción del capital a escala mundial, patente en el control oligárquico y la captura corporativa de las instituciones estatales de educación superior y de ciencia y tecnología, así como en la promoción efectiva de todo tipo de intereses patrimoniales ajenos al conocimiento y el quehacer científico auténticos a costa de los presupuestos públicos e indiferentes a las necesidades populares.
Se trata de una situación generalizada que expone los límites y las condiciones particulares de orden económico, político, cultural, jurídico e institucional en que se produce y usa el conocimiento científico a nivel local, regional o global. En este sentido, la expresión “ciencia neoliberal” haría referencia a los sistemas positivos de ciencia, tecnología e innovación reconfigurados en su realidad efectiva por la globalización neoliberal.
No obstante, el estado de cosas en que consiste la “ciencia neoliberal” es más bien la imagen congelada de un proceso histórico en cuyo devenir la actividad científica y el producto de dicha actividad se consolidaron como formas de explotación y propiedad privada: el trabajo científico y la propiedad intelectual, en el marco de un fenómeno social más amplio como lo es la proletarización de las personas que hacen ciencia, dentro del cual las y los científicos sólo se confirman como tales en tanto que se consagran como individuos que acuden al mercado para ofrecer su fuerza de trabajo altamente especializada y sus productos cognitivos en medio de una cruenta competencia por encontrar compradores a quienes satisfacer. En el fondo, de lo que nos habla el mito de la “sociedad de la información y el conocimiento” es del aprovechamiento sistemático del conocimiento y sus aplicaciones para generar plusvalor y ganancias extraordinarias en contextos de continua precarización de la fuerza de trabajo. De aquí que, en ocasiones, cuando se habla de la “ciencia neoliberal” se designa un proceso integral de subordinación del quehacer científico, así como del conocimiento y sus aplicaciones, a un régimen particular de acumulación de capital bajo condiciones que se presumen atemporales y promueven la despolitización del discurso científico, así como el “cientificismo” ramplón propio de un gremio masificado y vuelto “capital humano” de las corporaciones universitarias. En este sentido, la expresión “ciencia neoliberal” nos remite a un proceso histórico que apunta al sometimiento integral de la ciencia y sus aplicaciones a las lógicas de acumulación del mercado mundial capitalista.
Así las cosas, la “ciencia neoliberal” no sólo existe, sino que se dice de muchas maneras y en referencia a distintos objetos. Justamente, es en su eficacia práctica donde se pueden encontrar los registros sociales de su polisemia. Más allá de la evidente necesidad de fomentar el debate al respecto en aras de precisar los múltiples sentidos de la expresión y, en su caso, fortalecer los procesos de cambio al interior de los sistemas de educación superior y de ciencia y tecnología, es importante tener presente que fueron los “gobiernos neoliberales” los que impulsaron políticas en materia de educación superior, investigación científica y desarrollo tecnológico orientadas a la mercantilización y privatización del conocimiento y de las actividades relacionadas con él, imponiéndole a la comunidad una forma específica de hacer ciencia, de valorar y usar el conocimiento, de ser científico y de entender su rol en la sociedad.
El retorno del elitismo cientificista y los tecnócratas sin conciencia social podría anunciar el temido regreso de la “ciencia neoliberal” como paradigma sectorial antidemocrático. Precisamente para contener la blanquitud del quehacer científico, esto es, su subsunción capitalista, resulta indispensable defender la Ley General en materia de HCTI y exigir que las autoridades competentes en turno la conozcan, respeten y apliquen, pues expresa fehacientemente la voluntad de cambio de la comunidad nacional de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en el marco de la 4T.
La construcción de una política de ciencia, tecnología e innovación postneoliberal se encuentra indefectiblemente inmersa en los debates relativos a la defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional y el interés público ante la subordinación imperial de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Por ello sus promotores no pueden prescindir del humanismo, las humanidades y el derecho humano a la ciencia en tanto derecho habilitador de naturaleza colectiva que favorece el acceso universal al conocimiento y el ejercicio de múltiples derechos fundamentales mediante la investigación con incidencia en problemáticas nacionales, la toma informada de decisiones públicas y la generación de tecnologías propias comprometidas con el cuidado del ambiente y la salud de la población. En este sentido, desarrollar una política postneoliebral en la materia supone más que nunca defender el derecho humano a la ciencia y la ley que lo garantiza a favor del pueblo de México.